Un anhelo de canto
En las sierras, recuerdos de Luca y Juan L.
20 de enero de 2015
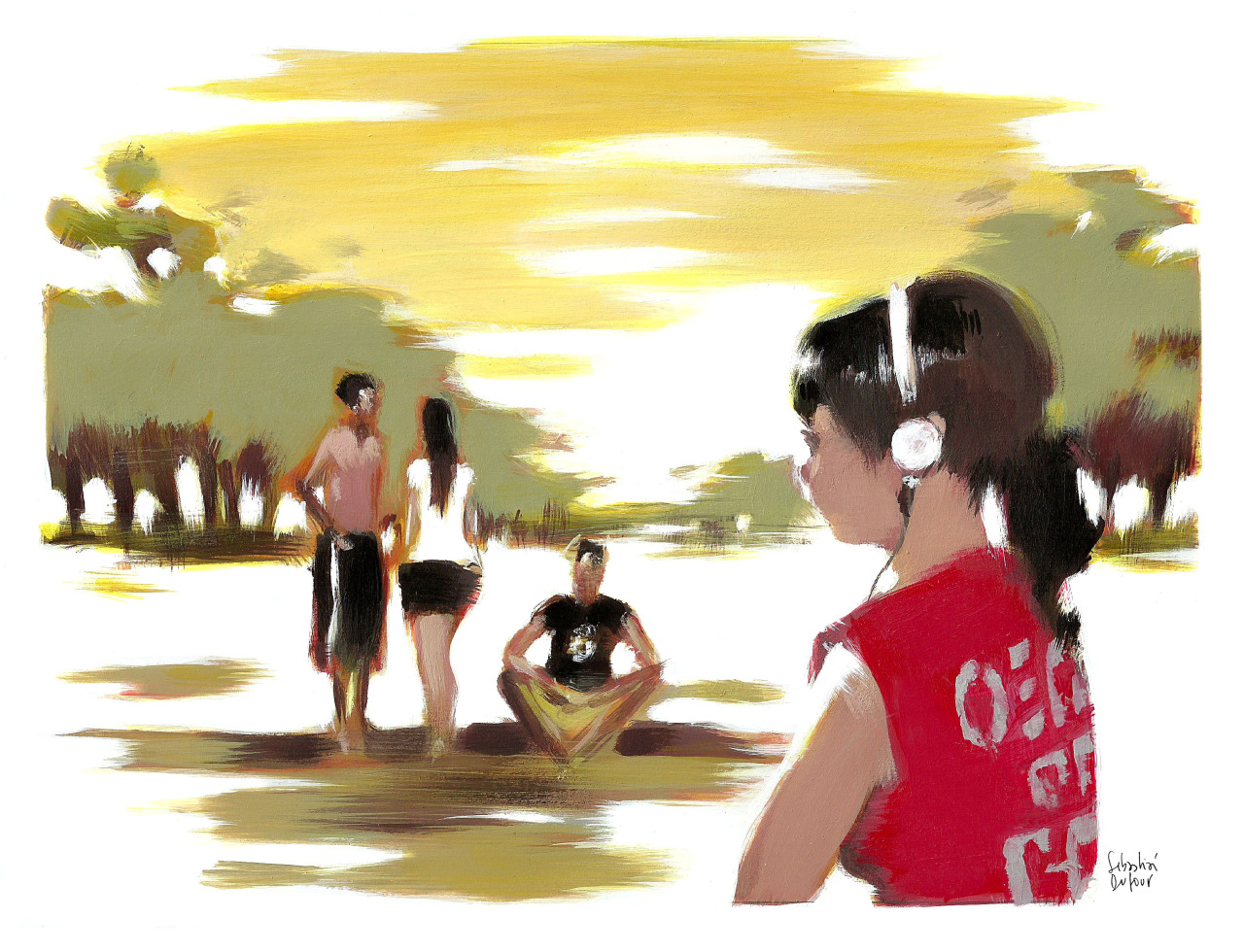
Los 35 grados llenan mi escritorio sin aire acondicionado y por la ventana se mete el verde pleno de las plantas de mi balcón y del árbol de la vereda de enfrente. Este es un verano en Buenos Aires y acá me llegó el mensaje del editor de La Agendaproponiéndome la nota y acá me detuve a pensarlo. El verano siempre fue sinónimo de fiesta para mí, como para tantos. Y me pregunté cuándo empieza, porque las temporadas del año no se rigen ciegamente por la astronomía ni por el calendario. Entones, ¿empieza cuando llega el momento en que las mesas de las veredas de los bares se llenan de gente que se ríe y charla mientras las birras van llegando?, ¿cuando los jacarandás se llenan de flores violetas?, ¿cuando uno mira el asfalto y ve el calor como un fenómeno óptico, ese aire ardiente que se nota en las cosas que se deforman con la ondulación de la energía candente?, ¿cuándo todos los negocios refieren a Navidad?, ¿cuando la felicidad prometida por los omnipresentes carteles publicitarios de la ciudad toma la forma de paraísos caribeños?, ¿cuando las tormentas nos acercan también al trópico, aunque de forma menos paradisíaca?, ¿cuando los nenes de la calle empiezan a bañarse en las fuentes? Para mí la fiesta del verano siempre empezó en noviembre: es mi cumpleaños y eso, en mi atribulada familia, siempre fue una tregua que duraba una semana entera. Había regalos, fiesta, amigos y mi torta favorita, el bizcochuelo de mi madre con dulce de leche, frutillas, merengue y chocolate. Seguía, la fiesta, con las noches más largas en la vereda y su azul cálido, las estrellas, la luna –yo creía haber descubierto que sus cráteres eran las caras de los Reyes Magos– y las luciérnagas.
Después, las vacaciones, un período feliz: no por lo que habitualmente se goza, la interrupción de las actividades cotidianas –me encantaba ir al colegio: tuve asistencia perfecta toda la primaria–, sino porque nos íbamos a Mar del Plata, donde vive la familia de mi madre, y a la belleza del mar se le sumaban la abuela, las tías, los primos y la alegría de mi progenitora, que en Buenos Aires llevaba una vida muy solitaria, abocada solo a mi padre, mi hermano y yo. Eso funcionó hasta que tuve 15 años y ya no hubo paz ni siquiera en la playa. Pero empezaron las primeras aventuras sin adultos: el primer viaje a Villa Gesell, los porros, el trabajo de conseguir dónde alojarnos sin plata. A los 18, el viaje largo con amigas, un viaje que arrancó en el tren, en clase turista. Había faso en las puertas de cada vagón. En una de esas puertas había un chico español que cultivaba la excentricidad de estudiar medicina en Bolivia siendo, como era, un español de familia residente en Madrid. Fumamos, charlamos, nos dimos unos besos, hicimos lo propio de dos adolescentes hasta que cada uno se fue a dormir. Yo me estiré a lo largo del asiento, con la cabeza apoyada en el regazo de una amiga, Laura. Me desperté con una sensación de placer y sorpresa: el estudiante de medicina me estaba masajeando los pies. Me gustó, se lo hice notar, y él se sintió libre de chuparme los dedos, me gustó más, se me notó más, mi amiga se despertó y se enojó, con el español tomamos un asiento sólo para los dos y lo disfrutamos a fondo.
Los viajes en tren, en 1987, tenían una duración azarosa, se paraban horas en cualquier parte, en medio de cualquier nada, una nada que todavía no estaba hecha de soja si no más bien de trigo y maíz, así que llegamos a Córdoba con una intimidad bastante consolidada. Mi amiga siguió sola, no le había gustado nada su pasiva incorporación al triángulo, aunque más no fuera como almohada. El español no fue el único tipo peculiar del verano. Una vez en el pueblo serrano que era nuestro destino me encontré con otra amiga, Marcela. Ella estaba de novia con un chico que en ese momento tenía un negocio por ahí. Fuimos a la casa de un matrimonio de amigos suyos. Nos abrió la mujer, casi desnuda, con un brazo enyesado, un ojo negro, una bebé aúpa y un nene asomándose desde atrás de sus piernas. Yo ya había tenido una novia, de hecho ese viaje era algo así como el sello de una ruptura muy dolorosa, pero nunca había visto desnuda a una mujer que hubiera sido madre, supongo que los ojos se me fueron para las estrías, se dio cuenta, me dijo: “Me las hizo todas ésta”, de la nena hablaba, “cuando estuve embarazada de él no me pasó nada”. Los nenes estaban pegados a ella, escuchando, creo que tan sorprendidos como yo, no sé cómo esa nenita habrá lidiado con tanta violencia. Había llegado a la casa de un matrimonio de chicos jóvenes, chetos y descarriados, a los que sus padres habían mandado a las sierras a ver si el aire puro y la altura los calmaba un poco. No los calmó. Un rato después, ya en la pileta, ella nos contaba el origen del yeso y el ojo negro: tenía un amigo, con ese amigo tomaban pepas y se iban de paseo, en uno de esos paseos se habían comido el flash de chocar contra un árbol y bueno, ahí estaba, riéndose de la aventura, mientras escuchábamos la música que nos gustaba: Sumo, The Cure, Talking Heads, Los Redondos, Madness, Soda Stereo, Charly, Siouxie, Spinetta.
A la noche llegó el novio de mi amiga, con muchas botellas de cerveza y unos papeles. La rehabilitación serrana era definitivamente un naufragio para este matrimonio joven y un caudal de novedades para mí, que estuve unos cuantos días, vi al español boliviano y retocé con él entre arroyos cristalinos y piedras y tábanos y le hice escuchar algo de Sumo y algo de Los Redondos, en mi walkman. Las noches se iban en la pileta o en el cuartito donde se disponían los maridajes del novio de mi amiga. Esa alegría, que incluía flashes como chocar con árboles y otras durezas, me resulta difícil de cifrar hoy, pero fue un verano divertido, de una especie de dolor alegre. Con su momento de dolor a secas: un día, la madre de familia llegó con la noticia. “Se murió Luca”, dijo con los ojos llorosos. Recuerdo la perplejidad en que me sumió esa muerte: él, el que cantaba “No tan distintos”, no había llegado a 1989 –yo había estado cantando esa canción todo el año: Waiting for 1989, we don’t want no more war–, se había muerto reventado de alcohol en éste, su país de rehabilitación.
La vida siguió, los veranos también , en general más tranquilos según fue pasando el tiempo. El siguiente verano que recuerdo especialmente fue unos años después, cuando descubrí el remo y el Delta. Trabajaba de noche y tenía todo el día libre. Conocí los ríos marrones, las raíces a la altura de mi cara en el borde de las islas, la de los millones de colores a los que llamamos con sencillez apabullante “verde”, la del ruido del agua contra las estacadas, la de las flores y los árboles. Me levantaba lo más temprano que podía y me iba al Tigre. Me subía al bote, remaba, ponía el bote entre los juncos, leía “En busca del tiempo perdido”, me tomó todos los días de los tres o cuatro meses que duró ese verano, remaba un poco más, comía en una parrillita isleña bajo la glicina, volvía agotada, con epifanías diversas. Una: un día, ya en el Gambado, cerca del club, me encontré diciendo “gracias”. Un tiempo después lo leí en un poema de Juan L. Ortiz: “Flores cayeron sobre los pastos o cantaron sobre los pastos. Flores. / Una mañana sobre la loma no supe a quién agradecer tanta gracia. Flores. / El cielo era de un azul de pastel sobre la loma delicadísimamente constelada. / Una dulzura empezaba a fermentar en la mañana abierta igual que una corola infinita. No fuimos más que un anhelo de canto. El verano.”
Ilustración: Sebastián Dufour
GABRIELA CABEZÓN CÁMARA
Gabriela Cabezón Cámara es autora de La Virgen Cabeza (Eterna Cadencia, 2009), Le viste la cara a Dios (Sigueleyendo, 2011) y Romance de la Negra Rubia (Eterna Cadencia, 2014).
Fuente: http://laagenda.buenosaires.gob.ar/post/108553693370/cabezón-cámara-un-anhelo-de-canto
No hay comentarios:
Publicar un comentario