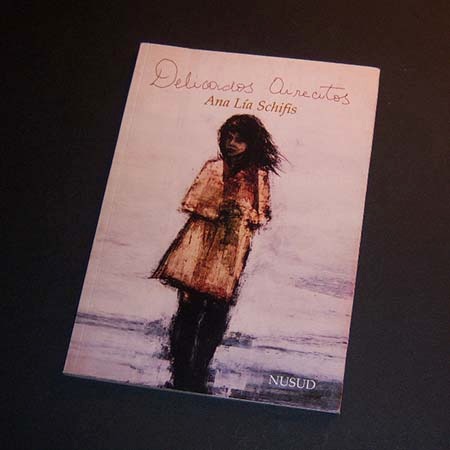La Komando. Lleva una barba candado tatuada en la cara y seis cuernos de teflón incrustados en la frente.
Por fin, después de casi diez años de ranchear en el Delta en
una vivienda alquilada, la Komando tiene su propia casita. Alzada sobre
unos tirantes de madera, a tres metros del suelo barroso de la isla y
exactamente a la altura de las copas de los árboles, la pequeña
construcción fue terminada con la ayuda de un puñado de amigos, todos
vecinos de las cercanías del río Carapachay, que fueron llegando con
diversas clases de ofrecimientos: mercancía, materiales, mano de obra,
vehículos. Con el adelanto en metálico sobre futuros trabajos de pintura
que le dio un vecino, pagó la estructura de una casita prefabricada: un
monoambiente. Otra vecina, buena carpintera e isleña de antigua data
(una de las chicas más lindas y peligrosas que podías toparte en El
Dorado en los años noventa), le hizo, gratis, los trabajos de
carpintería. Un amigo de capital, también carpintero, cirujeó las
puertas y ventanas por la zona de Constitución y luego se las llevó con
el flete hasta el puerto. Luego la ayudó a transportar las carpinterías
en la lancha colectiva hasta el canal que los isleños llaman Venecia.
Otra amiga, cantante y experta plomera, se ocupó de las cañerías, y su
novia, de las instalaciones eléctricas.
Todo el proceso se dio
paso a paso: conseguir el terreno, hacer las mediciones, armar la
prefabricada, poner el agua, el motor, el cableado de luz. El invierno
pasado fue un poco duro porque aún no había instalado la salamandra,
pero a Marión no le asusta una vida más bien primitiva. “Cada vez
necesito menos cosas: prefiero que el teje sea cada vez más básico, como
vivía la gente antes.” El tensor de hierro que se amarraba entre dos
árboles en su vieja casa fue donado a unos amigos de Capital. Dejó de
practicar las suspensiones: media hora colgada de los omóplatos con la
cabeza inclinada hacia adelante, con la piel atravesada por unas agujas
de cuatro milímetros de espesor que la sostenían. Las agujas, al
desprenderse de sus ganchos, le desgarraban pequeños trozos de piel y le
dejaban huellas similares a las de una bala. Después de cinco años
seguidos de práctica, su espalda quedó como el blanco de un campo de
tiro. Tampoco hace más shows de suspensiones en boliches de la capita.
“Para mí el teje es bastante emocional, no necesito colgarme”. Como le
dicen sus amigas, a las que llama las “monstras”, se volvió hippie.
Pero
los tres gatos la acompañaron en la mudanza. Sólo uno de ellos, Ron,
recibió con cierto recelo a Ringo, un gatito que se trajo este verano de
Villa La Rosa, la chacra de un amigo artista donde pasó la época de
cosecha “hipiando, haciendo la huerta en el piso, recogiendo fruta”.
También se mudó la decoración de afiches y tarjetas de invitación a sus
shows de bondage, los recortes de revistas con imágenes de piercings y
tatuajes, un almanaque con una foto de la Komando vestida sólo con slip.
Y las botellas de plástico para hacer plantines, y el pequeño televisor
blanco y negro que capta los canales de aire por medio de una
espumadera de metal atada al tornillo de la antena.
Tal vez algún
día se saque los seis cuernos de teflón quirúrgico que tiene
implantados a ambos lados de la frente. El resto de sus modificaciones
corporales le siguen gustando: el tatuaje de barba candado color negro
que hace juego con las cuatro cicatrices que le cortan la cara a la
altura de las patillas, los piercings, las escarificaciones, las
calaveras, las inscripciones, las cruces y las quemaduras con diseños
tribales. Y la cresta oscura que orla su cabeza… ¿no es su corona?
Por
ahora no tiene novia. Desde que murieron sus padres, hace ya unos años,
su extensa red de amigos conformó su familia. “En realidad está
buenísimo estar sola, es bastante necesario un tiempo de
autoconocimiento. Un día por semana necesito no hablar con nadie”. De
todas maneras, su vida social es bastante intensa, entre los encuentros
con los amigos tigrenses y las visitas de la ciudad. Y sigue tatuándose:
el año pasado un amigo le tatuó, en las piernas y en el pecho, una
serpiente y otros motivos de las tribus del noroeste. Los tatuajes que
le hizo en el cuello son de motivos más abstractos, también tribales.
Cuando no hace trabajos de pintura o de cuidado de jardines (su
reputación fue creciendo por el “boca a boca” en la isla: “soy un poco
colgada pero lo hago bien”), lee o escucha música. Lee los complicados
ensayos filosófico-políticos de Jacques Raciére que le presta un vecino,
y escucha a The Clash, The Cure (“Robert Smith marcó mi vida”) y la
nueva cumbia colombiana o peruana. Pero lo mejor es sentarse en el
muelle y mojar los pies en el arroyo, pescar aunque sólo haya dos dedos
de agua, mirar el horizonte. “Es parte del teje”.
[Fuente: Clarín,
28/04/13
]